JAVIER RODRÍGUEZ MARCOS
Una biografía del filósofo alemán, de 90 años, permite rastrear las grandes polémicas intelectuales del último medio siglo. Su defensa de los valores de la Ilustración y su crítica a la amnesia respecto al pasado nazi han hecho de él una conciencia moral de Europa
En noviembre de 2004 Jürgen Habermas viajó a Japón para recibir el Premio Kioto, convocado por una empresa tecnológica y dotado con 800.000 euros. Allí impartió dos conferencias. La primera la dedicó al libre albedrío y la responsabilidad del ser humano. En la segunda atendió el encargo de sus anfitriones: “Por favor, hable de usted mismo”. Era la primera vez que lo hacía en público. Tenía 75 años y estaba a 9.000 kilómetros de su casa. Allí recordó las dolorosas operaciones de paladar a las que fue sometido de niño en su ciudad, Düsseldorf, para tratar de corregir una fisura congénita que marcó para siempre su pronunciación. También recordó la “sensación de vulnerabilidad” que eso le causaba. Luego habló de la otra gran herida que ha marcado su vida, un pasado poco ejemplar del que su familia formó parte: sus padres lo alistaron con 10 años a las juventudes hitlerianas y su progenitor, afiliado al partido nazi, terminó en las cárceles estadounidenses como prisionero de guerra. Por supuesto, habló de aquello que le hizo cambiar la medicina, su primera vocación, por la filosofía: la impresión que le causaron los crímenes descritos en los juicios de Núremberg, la falta de autocrítica de sus compatriotas y el miedo a que Alemania recayera en el delirio que había partido por la mitad la historia de la humanidad.
Como a todos los galardonados, también a Habermas le tocó acuñar una máxima destinada a la juventud. La suya dice: “Nunca te compares con un genio, pero trata siempre de criticar la obra de un genio”. Él se ha pasado la vida poniendo esa frase en práctica. Es lo que se deduce de la lectura de la biografía que le dedicó su discípulo Stefan Müller-Doohm en 2014 y que Trotta acaba de publicar en castellano en versión de Alberto Ciria. El puntilloso Müller-Doohm, que nos habla de la colección de pintura de su maestro o consigna la generosa dotación de cada premio que le otorgan, pasa de puntillas por la intimidad del filósofo, pero a cambio nos permite asistir a las grandes polémicas intelectuales del último medio siglo. En casi todas ha tenido algo que decir Habermas. Se enfrentase al genio que se enfrentase.

Con Heidegger contra Heidegger
Jürgen Habermas suele recordar que lo que convierte a un sabio en intelectual es la capacidad de irritarse. Él fue lo segundo antes de ser lo primero. En 1953, cuando ultimaba su tesis doctoral sobre Schelling en la Universidad de Bonn bajo la dirección de Erich Rothacker —que en 1933 había pedido el voto para Hitler—, Habermas recibió un regalo de manos de su amigo Karl-Otto Apel: el nuevo libro de su pensador vivo favorito, Martin Heidegger. Se trataba de Introducción a la metafísica, las clases que el autor de Ser y tiempo había impartido en Friburgo en 1935. La reedición no tenía notas aclaratorias y las apelaciones a “la verdad y la grandeza internas de este movimiento [el nacionalsocialismo]” indignaron al doctorando.
Aquel “curso impregnado de fascismo” lo llevó a enviar un artículo al Frankfurter Allgemeine Zeitung cuyo título lo dice todo: ‘Pensando con Heidegger contra Heidegger’. Uno tenía 63 años, el otro, 24. Más que el desprecio del viejo pensador por el igualitarismo democrático, lo que molestaba al joven era su negativa a la autocrítica y la posibilidad de que ese silencio contaminara su filosofía: “¿Puede interpretarse también el asesinato planificado de millones de personas, del que hoy ya no ignoramos nada, como un error que nos fue deparado como un destino en el contexto de la historia del ser? ¿No es la principal tarea de los que se dedican al oficio del pensamiento la de arrojar luz sobre los crímenes que se cometieron en el pasado y mantener despierta la conciencia sobre ellos?”.
Heidegger tardó dos meses en contestar. Lo hizo en una carta a Die Zeit para aclarar que el movimiento al que se refería no era el nazi, sino el encuentro entre el hombre y la técnica. Sonaba a salida por la tangente, pero cuando en los años ochenta y noventa recriminarle su proximidad al nazismo se convirtió en tendencia, Habermas volvió a la palestra para recordar que su reproche no se dirigía tanto a esa cercanía de 1933 como a su negativa a reconocer su error a partir de 1945. “La discusión acerca del comportamiento político de Martin Heidegger no puede ni debe servir al propósito de una difamación y desprecio sumarios”, escribió en 1991. “Como nacidos después, no podemos saber cómo nos habríamos comportado nosotros en esa situación de dictadura”.

Las dos cabezas del Café Marx
Meses después de aquella polémica, Jürgen Habermas publicó su primer artículo largo en la prestigiosa revista Merkur: ‘La dialéctica de la racionalización’. En él analiza la alienación que generan tanto el trabajo en cadena como el consumo sin freno. Y avisa: de la producción al transporte, pasando por la comunicación o el ocio, la “cultura de las máquinas” terminará dominando nuestra vida. Cada día estaremos más lejos de la naturaleza y del resto de los seres humanos. Hace seis décadas de aquel aviso.
El encontronazo heideggeriano y ese artículo, empezando por el título, provocaron una llamada: Theodor Wiesengrund Adorno quería conocerlo. El coautor de Dialéctica de la Ilustración había vuelto del exilio americano para reconstruir el Instituto de Investigación Social (IIS), que pasaría a la historia de la cultura como Escuela de Fráncfort y a la del humor culto como Café Marx o Gran Hotel Abismo. La primera denominación, que bromeaba con la adscripción materialista de sus miembros, surgió casi a la par que su fundación en 1923. La segunda se debe a Georg Lukács, que describió la influyente escuela como un lujoso hotel colgado sobre un precipicio.
En 1956, Habermas ingresó en el Instituto como ayudante de Adorno y sin sueldo los seis primeros meses. La relación entre ambos fue cordialísima desde el primer momento. Además, a Gretel Adorno, esposa de su nuevo mentor, el recién llegado le recordaba a su amigo Walter Benjamin, que se había suicidado en Port Bou en 1940 mientras huía de la Gestapo. Sin embargo, no todo era armonía. A Max Horkheimer, codirector del IIS, le irrita de tal manera la militancia pacifista y antinuclear del nuevo ayudante que pide a su colega que lo despida. Adorno, que no se doblega, solo se explica tal animadversión porque el veinteañero le recuerda a Horkheimer su propio pasado socialista, del que reniega.
La sombra de la República Democrática Alemana era muy alargada y enrarecía cualquier discusión en la República Federal. Tanto que durante la Guerra Fría Habermas se describe como “anti-anticomunista”. “Yo no soy marxista”, escribe, “en el sentido de que haya creído en el marxismo como si fuera un certificado de patente. Pero el marxismo me dio el estímulo y los medios analíticos para investigar cómo se desarrollaba la relación entre democracia y capitalismo”. Su biógrafo subraya que, lejos de toda intención revolucionaria, a partir de la década de los sesenta se centró en la necesidad de “domesticar” el capitalismo con una democracia garantizada por un Estado de derecho con “rostro social”. Pese a que la relación de Habermas con Fráncfort será un ir y venir —con temporadas en Berlín, el Heidelberg de Gadamer o el Instituto Max Planck de Starnberg—, su figura marcó la segunda generación del Instituto. Era el hombre que encendió la linterna que lo sacó de un túnel tan largo como fascinante: el pesimismo antropológico de la primera.

Tiempos posmodernos
En 1979, el francés Jean-François Lyotard publicó un “informe sobre el saber” en la sociedad posindustrial cuyo título haría fortuna: La condición posmoderna. Conceptos como conocimiento, libertad y progreso quedaban estigmatizados como grandes relatos destinados a legitimar una autoridad intelectual y política caducas. Tras ellos no habría más que interés y voluntad de poder. Habermas respondió a lo que calificó de pensamiento “neoconservador” con una vehemente defensa de los valores de la razón ilustrada. También él tenía un título afortunado: La modernidad: un proyecto inacabado. En su opinión, sobre la línea antimoderna “francesa” —que lleva de Bataille a Derrida y pasa por Foucault— “pende el espíritu de un Nietzsche redescubierto en los años setenta”.
En 1981, el filósofo de la “esfera pública” termina, con 52 años, su obra más importante, un “monstruo”, en sus propias palabras, “recalcitrantemente académico”: Teoría de la acción comunicativa. En sus dos tomos sintetiza sus investigaciones filosóficas y sociológicas para defender los valores del acuerdo, el consenso y el mutuo entendimiento. No se trata, sostiene, de buscar la verdad al margen de los intereses, sino de rastrear el modo en que las ideas de verdad, libertad y justicia están “constitutivamente insertas” en las estructuras del lenguaje. Los fundamentos de una sociedad no pueden proceder de un más allá metafísico —religioso, político o económico—, sino del lenguaje que comparten sus ciudadanos: “La verdad no existe en singular”. De ahí la fe de Habermas en la democracia deliberativa y en lo que más tarde —frente a la ebriedad nacionalista que conllevó la reunificación alemana— denominará “patriotismo constitucional”, un concepto que terminará extendiéndose por toda Europa.
La herida alemana
Desde la llamada “disputa del positivismo” entre Adorno y Popper, Jürgen Habermas no ha dejado de participar en las discusiones académicas de su disciplina, pero la mayoría de sus intervenciones públicas han estado, de un modo u otro, atravesadas por la necesidad de no olvidar una lección: la del Holocausto. De ahí su insistencia en la responsabilidad —que no culpa— colectiva de los alemanes durante la “disputa de los historiadores” de los años ochenta. También sus reservas sobre la participación del Ejército germano en las misiones de la OTAN en los Balcanes durante los noventa. “¿Qué significa para usted hoy ser alemán?”, le preguntó un periodista italiano en 1995. Su respuesta: “Encargarme de que la aleccionadora fecha de 1945 no caiga en el olvido por culpa de la fecha feliz de 1989”.
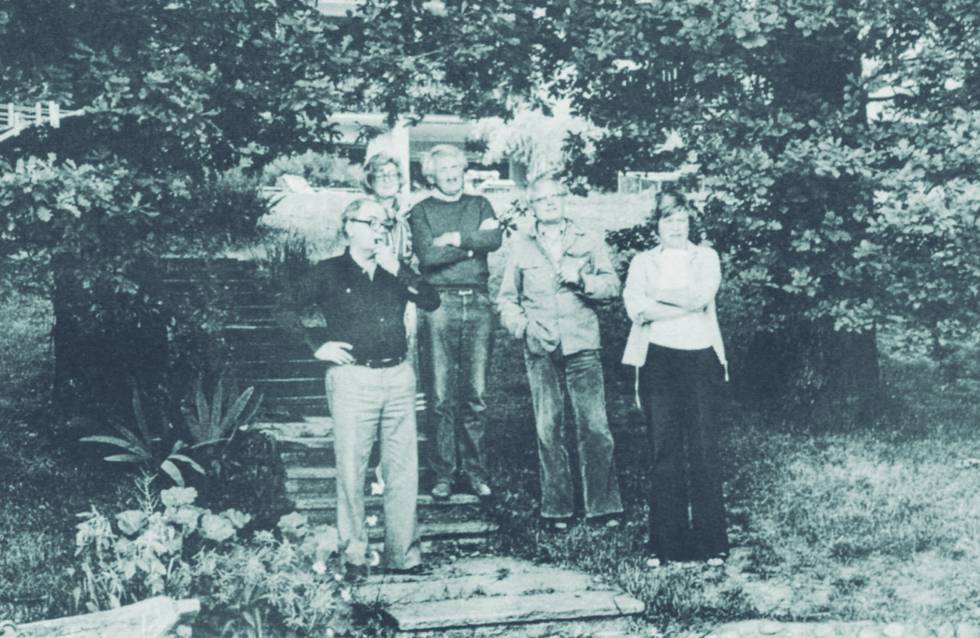
Incluso cuando Peter Sloterdijk da a conocer sus Normas para el parque humano —la superación del humanismo tradicional desde la “antropotécnica” genética—, Habermas se fija en lo que considera “el núcleo fascista de una llamada social-darwinista a la crianza”. En su propia respuesta, Sloterdijk pone el dedo en la misma llaga: “La era de los hijos hipermoralizantes de padres nacionalsocialistas se está extinguiendo”. Con todo, lo terrible para el “hijo moralizante” no fue que esa opinión viniera de alguien nacido en 1947, sino que alguien nacido en 1927 pudiera compartirla. Fue el caso del novelista Martin Walser, íntimo amigo suyo desde los tiempos en que el filósofo era una de las personas más influyentes en la editorial Suhrkamp. Walser aprovechó su discurso de recepción del gran premio de la feria de Fráncfort de 1998 tanto para atacar a los intelectuales que siguen agitando la “maza moral de Auschwitz” como para criticar el monumento al Holocausto que Peter Eisenman proyectaba junto a la Puerta de Brandeburgo, elogiado por Habermas por su carácter abstracto y antimonumental. Cuando este responda a su ya examigo lo hará calificando sus argumentos de “eructos de un pasado indigesto que brotan periódicamente de las tripas de la República Federal”.
En aquel discurso autobiográfico de Kioto, Jürgen Habermas aceptó la etiqueta de “filósofo intelectual”, pero rechazó la de clásico y hasta la trascendencia de su biografía particular. La tarea del intelectual, dijo, no es más que “mejorar el lamentable nivel de discurso de las confrontaciones públicas” y evitar a toda costa el cinismo. Un clásico es otra cosa. “En nuestra disciplina”, explicó, “se denomina clásico a aquel que con su obra permanece como un contemporáneo. El pensamiento de tales clásicos es como un volcán en ebullición que va depositando como escoria las distintas fases de su biografía. Esta imagen nos la imponen los grandes pensadores del pasado cuya obra resiste el cambio de los tiempos. Por el contrario, nosotros, los filósofos contemporáneos, que no somos otra cosa que profesores de filosofía, permanecemos solo como contemporáneos de nuestros contemporáneos”.
Habermas cumplió 90 años el pasado junio convertido en un icono de la cultura mundial al que las enciclopedias, como por resorte, siguen asociando al célebre Instituto de Investigación Social de Horkheimer y Adorno. Tal vez porque no dan crédito a una historia que corre desde hace décadas entre los filósofos. Un profesor estadounidense aterriza en Alemania, se sube a un taxi y dice: “A la Escuela de Fráncfort”. El taxista responde: “¿A cuál de ellas?”.
Jürgen Habermas. Una biografía. Stefan Müller-Doohm. Traducción de Alberto Ciria. Trotta, 2020. 644 páginas. 39 euros (papel) / 23,99 (digital).



No hay comentarios:
Publicar un comentario